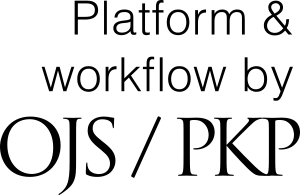Resonancias críticas
Resonancias críticas, blog de Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México
Resonancias críticas tiene por objetivo difundir información de coyuntura y relevante para los estudios de género. Se publican colaboraciones que se solicitan directamente a personas investigadoras, ya sean de la planta de El Colegio de México o de otras instituciones educativas, u organizaciones interesadas en estos temas. Estas colaboraciones no son sometidas a evaluación por pares doble ciego. Una vez aceptadas por la dirección, se hará una corrección de estilo simple y se publicarán.